
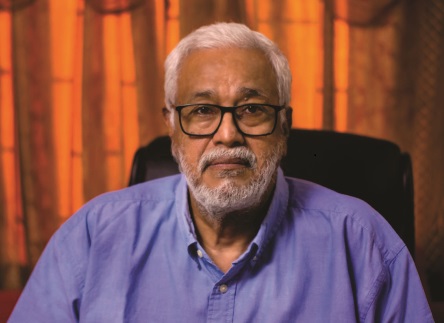
Frente al espejo grande, ovalado como una luna diáfana en un rincón del cuarto, Rosa se paró altiva a contemplar los contornos de su vestido nuevo. Alisó con la yema de los dedos los pliegues de la falda de volantes, comprimió el abdomen y se ajustó un delgado cinturón satinado de hebilla forrada. Con las manos colocadas en la cintura, como posando para ella misma, ladeó el tronco y observó durante un instante la parte trasera de su cuerpo. El corte del vestido era impecable, con dos pliegues verticales a los lados, a la altura de las caderas. Dio algunos pasos de danza hacia delante, a espaldas del espejo, y siguió la estela de su propio andar, el sensual ritmo que muchas veces había sido silbado por los hombres de las esquinas. Giró sobre la marcha, toda la luz de sus ojos rociada sobre sí misma, auscultando cada una de las líneas del vestido, y se encontró de frente con sus senos erguidos, sin sostén, casi vivos, detrás de la blusa transparente. El escote era de un corte amplio y cuadrado que le favorecía a su cuello esbelto, pero no tenía orillas de encajes.
—Fue lo primero que le dije —musitó desconcertada.
El vestido estaba dividido en dos piezas, y era de tafetán rojo, plisado en la cintura y con mangas englobadas de ribetes elásticos. Una flor de organdí, hecha con preciosismo, del mismo color del fajón, incrustada en el lugar donde la modista supuso que debía estar localizado el corazón alegre de Rosa. La blusa de colganticos llevaba una abertura discreta a la altura del busto que, sin embargo, dejaba ver el suave inicio de sus senos. Todos los matices combinados del vestido hacían juego con el color nuevo de los zapatos de charol. En la noche de la fiesta, sin ningún amago de sombra en su corazón, Rosa saldría oronda dentro de su vestido nuevo, perfumada, exquisita, lista para ser susurrada por palabras tiernas al compás de la música en la sala esplendorosa del baile.
Con el mismo cuidado con que se lo había puesto, sin arrugar una sola costura de los pliegues, Rosa se iba a empezar a quitar el vestido, agradecida, con la grata sensación de que se veía bien a pesar de los encajes que hacían falta alrededor del escote, cuando descubrió a su madre parada en el vano de la puerta.
—¿Cómo se ven los plisados? —le preguntó.
La madre avanzó algunos pasos sobre su hija, atenta, escrutadora, y señaló con una vieja sabiduría que los plisados estaban bien cortados, se ceñían sin arrugas al molde de las caderas.
—Los plisados son preciosos —dijo—. Me gusta el aleteo de campana de la falda.
Cuando se desajustaba el cinturón satinado, Rosa volvió a mirarse el escote a través del espejo y sentenció con un ligero acento de enfado en la voz.
—Lo primero que le dije fue lo primero que se le olvidó: que le aplicara una orilla de encajes por encima del busto.
En realidad, se lo había dicho a la modista en el último momento, cuando mostraba la moda del figurín, para indicar, además, que las mangas no llevaran los lazos de mariposa. “Me gustan enterizas y abombadas”, recalcó.
La madre le hizo ver que los encajes estaban pasados de moda, esas arandelas eran para otras épocas, cuando todas las prendas de vestir de las mujeres, hasta los pollerines almidonados, tenían que estar adornados con los benditos encajes.
—Tranquila —dijo—. En la sala de un baile todos están locos y nadie, ni siquiera el más triste, se da cuenta de esos detalles.
Esa misma noche Rosa dejó de comer su ración habitual y preparó ella misma un jugo de zanahoria con naranja y lo acompañó con galletitas de soda. Era su alimentación especial cada vez que se disponía a ir a un baile, sobre todo porque sus amigas le hacían ver que se estaba engordando. Antes de acostarse, fue al espejo y se enruló el cabello; luego frotó en su rostro el masaje de una substancia viscosa elaborada con la clara del huevo de gallina cuya fórmula ella aprendió en las secciones de belleza de las revistas. Cuando cerró la puerta del cuarto, se entregó a revisar en forma minuciosa la superficie de su piel y se quedó dormida pensando en el hombre de su corazón que mañana la sacaría a bailar.
El amanecer del sábado fue de árboles rumorosos, y la gente disfrutó hasta tarde, entre el calor de las sábanas, una brisa fría de lluvia que se metía como una cuchilla a través de las ventanas. Rosa hubiera querido permanecer acostada en la cama, saborear lentamente el reencuentro con ella misma, reacomodarse sin premura a los trajines de la vigilia, pero la inquietud de un compromiso hizo que se levantara sobresaltada, buscando aturdida las chancletas perdidas en el piso. Cuando salió al patio (sus senos espléndidos de pezones rosados dibujados detrás de la bata sedosa), ella se desilusionó con el bochornoso espectáculo de la lluvia que empezaba a caer. Y corrió hacia el patio a recoger las prendas de vestir colgadas en los alambres, en una azarosa tarea de salvar las cosas a punto de perderse bajo la lluvia. “Es el colmo”, estalló en cólera. "Este pedazo de lluvia de los sábados". Cuando regresó de guardar la ropa, encontró a su madre empapada en la mitad del patio haciendo una cruz de ceniza.
—Para que no se le dañe la fiesta a la pobre Ruby —le explicó la madre a Rosa.
Llovió largo de todas maneras. Un aguacero brumoso le enturbió los ojos a Rosa, que veía caer la lluvia en el patio como si observara la caída de sus propios sueños. "Mejor", se consolaba ella, "para que se aplaque el polvo de las calles".
Escampó hacia las horas del mediodía. Un sol tibio, casi húmedo, resurgió para empezar a calentar las esperanzas de Rosa. Movilizada por el entusiasmo, fortalecida por el convencimiento de que no llovería más en el resto del día que quedaba por vivir, ella secó canturreando el piso mojado de la casa. En el atardecer, cuando los hombres también silbaban lustrando sus zapatos, Rosa comenzó a vestirse ayudada por su madre.
Mientras esperó la hora de la partida, Rosa fue venturosa frente al espejo luciendo su vestido de amor. Alisaba los pliegues de la falda y se ajustaba el cinturón para que su cintura fuera más estrecha. Sólo faltaba que la fueran a buscar.
Las amigas llegaron en el momento que Rosa menos esperaba. Aparecieron desbocadas, con sus vestidos nuevos y dispuestas a contagiar a cualquiera con la alegría sin sombras de sus corazones. Se fueron caminando, contoneándose por la calle, piropeadas por los hombres bien vestidos en las esquinas; le decían: “Rosa, la rumorosa, en el barrio eres la más sabrosa”.
Rosa no demoró más de una hora en el baile. Los que la vieron pasar de regreso pudieron haberse imaginado que iba quizás a buscar un pañuelo o a cambiarse los zapatos de tacones altos. Su madre, que estaba meciéndose en la terraza, feliz de saber que su hija estaba feliz, la vio llegar sin el movimiento con que se había ido.
—¿Qué te pasó? —le preguntó.
Rosa no alzó los ojos ni tuvo fuerzas para responder. Atravesó la puerta y fue a su cuarto. Desde adentro, tirada en la cama, simulando una voz de decepción y no de dolor, dijo:
—La fiesta está mala: hay muchos borrachos.
La madre se atrevió a entrar al cuarto. Rosa estaba como fulminada en la cama, tapándose las lágrimas con la almohada. Era un llanto hacia adentro, derramado sobre el corazón. Y el vestido nuevo, antes impecable, cuidado, vistoso y precioso en todos sus detalles, ahora yacía ajado y húmedo en el cuerpo de Rosa.
—Ya te lo he dicho muchas veces —le recordó la madre a la hija—: Roberto es una mierda, un mujeriego descarado.