
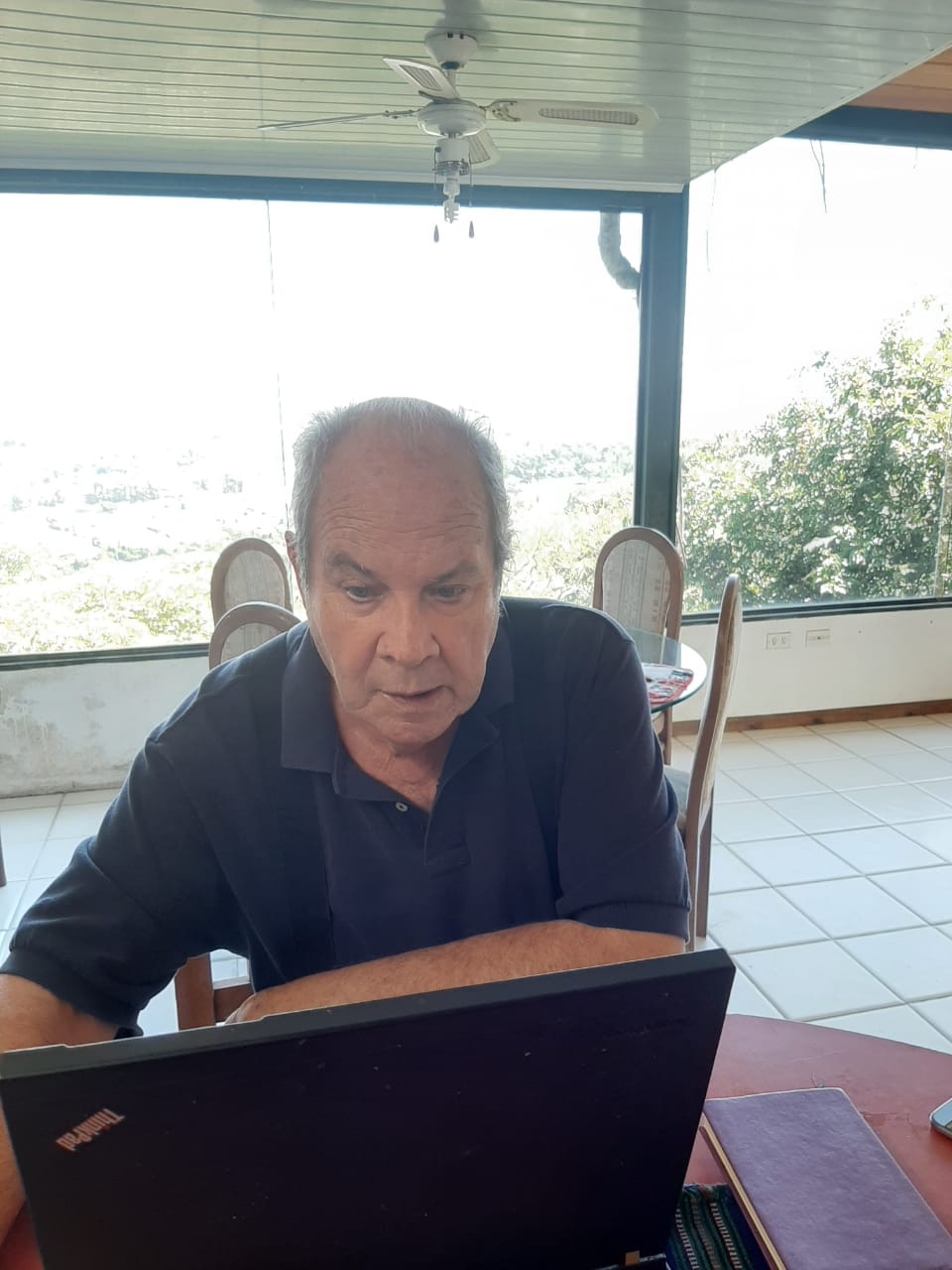
A primera vista, carece de interés, cuatro mesas y parroquianos gitanos o pescadores.
No son gitanos con osos o cabras, no tocan el acordeón ni el violín como los de Chagall, no poseen grandes bigotes y las mujeres no se recogen el pelo con pañuelos de colores ni vuelan con ramilletes de azahar.
Pero, eso sí, me gustan porque desobedecen todas las órdenes del alcalde, fuman donde no se debe fumar, se quitan la mascarilla antivirus para coloquiar, y son tan gordos como si estuvieran hartos de hamburguesas, aunque sin pesadas cadenas de oro ni malas artes.
Ese es mi bar favorito, cerca de la majestuosa Lonja del siglo 17, en una plaza que antes fue punto de encuentro de mercaderes y cambistas. Donde un día la mujer rusa de Gunter Sachs compró unos bajos para traer antigüedades de París; montada en un Rolls Royce de los años 20 dio una vuelta a la plaza y se fue, eso sí, escogió el color de la fachada, violeta y oro, que contrastaba con la severidad de las fachadas desconchadas.
En ese lugar José María, el que trajo a Jimmy Hendrix a Palma, montó la primera hamburguesería con nombre americano, con el glamour de unas camareras, las famosas gemelas, en patines y ropa de tenis, morbosamente dulces.
Allí, le fue a la cabeza un pastel de nata —como en las películas de Chaplin— al pintor de moda en la ciudad, Mompó, por despecho y venganza de una dama ofendida; y el gitano que bajaba la escalera engalanado de negro se quitó las salpicaduras de nata con un pañuelo de encaje blanco sin mirar tan siquiera a los payos; mientras Trino Trives reía disimuladamente, porque cómo no iba a reír el amigo de Lonesco del singular espectáculo de vernissage en Pelaires.
Pues sí, ahí en el último rincón de Palma, está el bar de los gitanos, el de siempre, que acabó comprando un chino.