
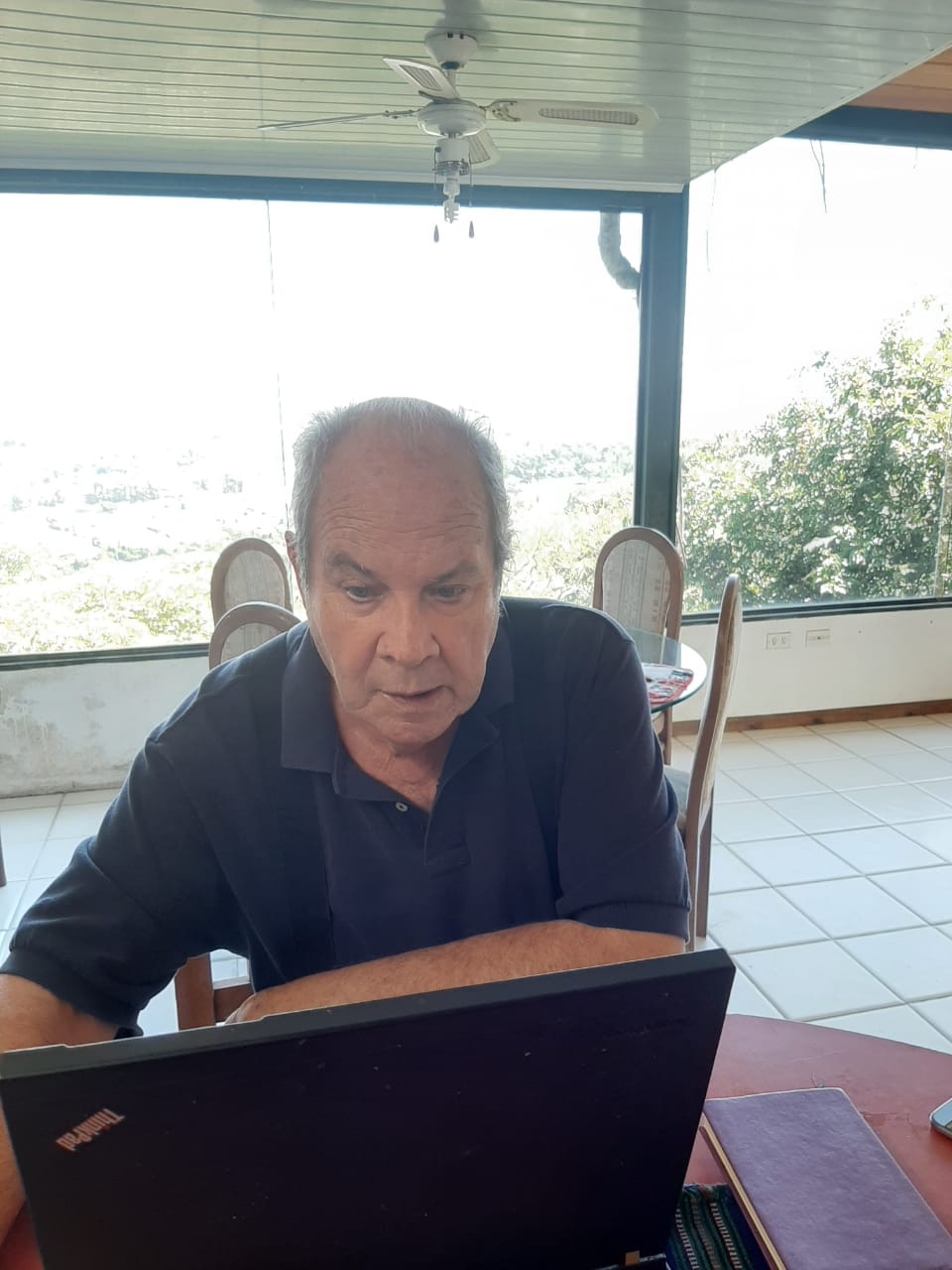
Cuál sería su asombro, aquella mañana, al ver un pedazo de luna caído frente a su casa en el arrecife.
Estaba acostumbrado a ver ramas rotas e incluso algún pájaro que perdió sus coordenadas durante la tormenta, pero no un pedazo de luna.
Yacía aún humeante entre la maleza. “Debe ser por el viaje”, pensó.
Recordaba la canción de Simón Pérez Tonada de luna llena.
Miró al cielo. Amanecía, y no podía corroborar que era de la luna de todas las noches.
No se preguntó qué hacía allí, porque, como Calígula, en sus sueños juveniles había soñado poseerla alguna vez, aunque fuera sólo un pedazo.
Se acercó y lo tomó entre sus brazos, como si de un niño se tratase. Le cabía entre las dos manos, pues tenía las mismas dimensiones con que se aparca la luna por las noches en el firmamento.
“Si me vieran mis paisanos”, se dijo; aquellos del pequeño pueblito donde nació, esos que intentaban robarle al río durante la noche el reflejo de la luna en el agua.
Recordaba las risas de la cantina, y las burlas en los amaneceres, cuando los muchachos aparecían con los brazos llenos de lodo del río, y sin, tan siquiera, una chispita de luz sobre las mangas arremangadas de sus camisas.
Ahora él tenía un pedacito de luna, esa que tantas veces prometió a las muchachas con las que convivio.
Los pelicanos empezaron a revolotear por el arrecife, hurgando entre las algas para devorar algún pez volador o una medusa arrastrada por la tormenta.
Los pelicanos, que le conocían, aquella mañana lo miraron con extrañeza olfateando lo que llevaba entre sus brazos.
Lo acomodó en su habitación, en el jergón de paja, que le servía de cama.
Arriba, en la pared, la sirena pintada de rosa, con cabellera azul, que algún día debió ser valiente mascarón de proa y que colocó allí imitando a la casa de Neruda, se percató de la llegada, y a un guiño suyo las caracolas aburridas dirigieron sus oídos con rumor a mar, ese que nadie escuchaba, hacia el pedazo de luna acomodado en el lecho.
“Luce mal”, reflexionó. Su piel arrugada y áspera parecía sacada de una de aquellas mañanas de prostitutas mal encaradas, esas de los días de soledad.
—En la noche brillarás como siempre —le dijo esperanzado.
Y así fue, pasadas las siete de la noche, luego de esperar sentado todo el día frente a él, como si se tratase de un doliente, el pedazo de luna empezó a resplandecer, iluminando cada uno de los rincones de su choza; las estrellitas de mar pintarrajeadas en las paredes, las botellas con barquitos dentro, y todas las cosas que habían permanecido por años en las estanterías tomaron color.
Salió de la casa, y desde el arrecife pudo contemplar como a la luna llena le faltaba un cacho, exactamente, aquel que reposaba en su jergón, y en ese momento una especie de congoja le invadió… quién era él para poseer un pedazo de luna, tan solo un pobre marino, que tantas noches la había contemplado desde la cubierta.
Regresó a la habitación y se dirigió a una figura que representaba a Artemisa, la diosa de la luna, que él amaba, para anunciarle que devolvería esa misma noche al astro su pedazo faltante, muy a pesar de él y muy a pesar de ella.
Y así lo hizo, lo tomó en brazos, cubierto con una frazada, y colocándose al borde del acantilado le dio impulso hasta el firmamento, como tantas otras veces había hecho con las gaviotas a las que curó.
Se remontó en el cielo, para completar la redondez de la primera luna llena del año.
A su regreso, la casa estaba en penumbras, pero al abrir de par en par los ventanales, le pareció que la luz que entraba aquella noche era más clara y vigorosa que nunca. Le dio las gracias.
Abrazó a Artemisa, y cerró los ojos.