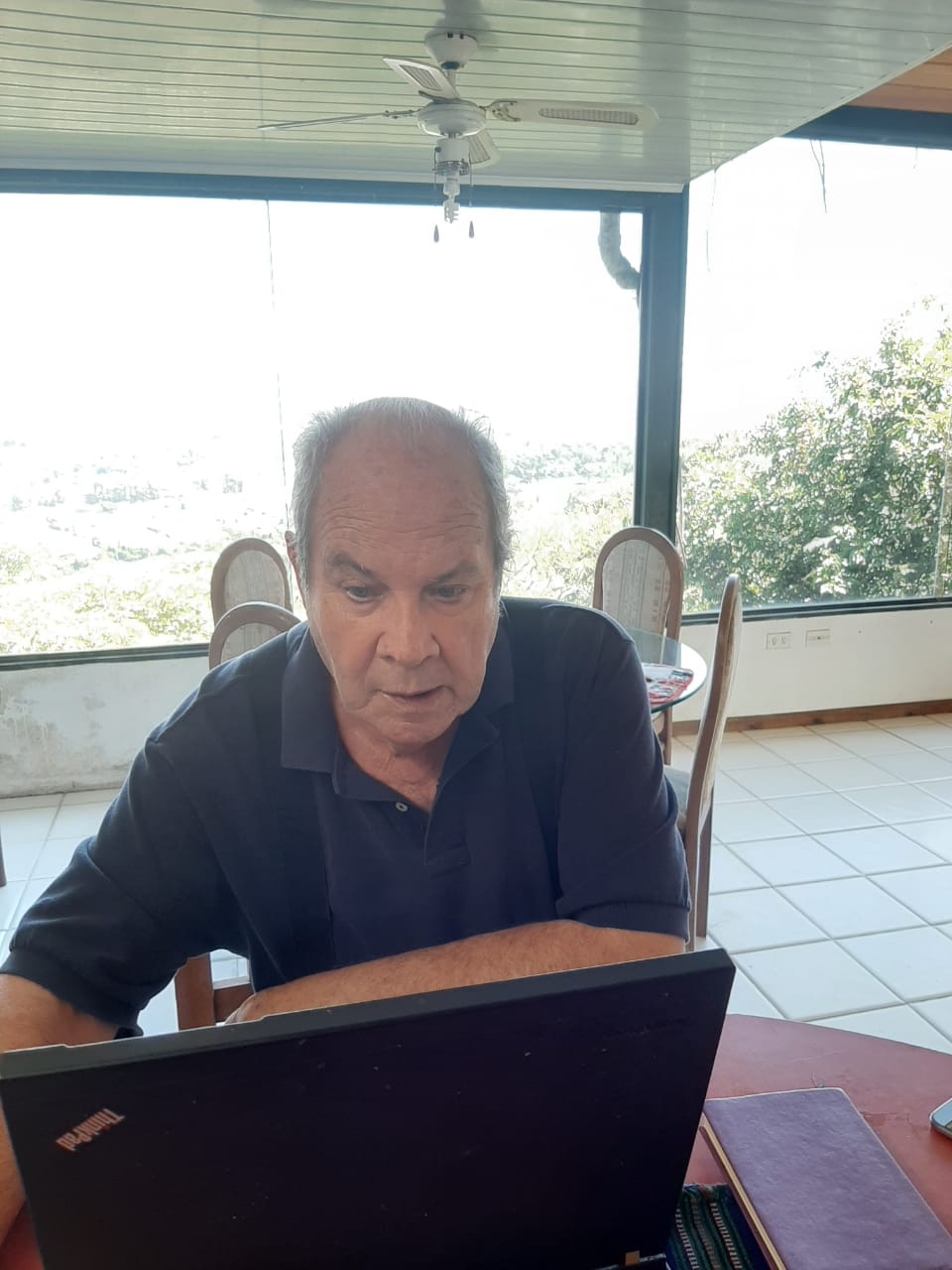
Estudió la puerta con detenimiento. Con el machete hizo unas hendiduras en la pared, resultando lo que se imaginaba: el yeso estaba muerto; sería más fácil arrancar el marco con puerta y todo.
Estaba exhausto y, por primera, vez tenía hambre.
Comprobó que el marco tenía mechas de madera incrustadas en la pared.
Recogió pacientemente sus pocas cosas y, sin pensarlo dos veces, le dio una solemne patada a la puerta, que cayó en seco, con estampido y polvareda; en esa patada estaba toda la rabia contenida, por lo injusto y por el tiempo.
Era temprano. El pasillo estaba oscuro. Comprobó que había otras puertas similares a la suya, abiertas. Sin prisas fue entrando en cada una de las habitaciones alineadas en el pasillo. No había nadie, él era el único ser vivo de aquel laberinto.
Los interiores estaban revueltos, llenos de basura, como la suya, y con un ventanuco idéntico al que le correspondió. Curioseó largo rato intentando encontrar algún objeto personal olvidado que le condujera a conocer quiénes habían sido sus compañeros de encierro. Lo único que halló fue una armónica y un pañuelo rojo americano.
Al final del pasillo había una vieja escalera de madera, cuyos peldaños, al pisarlos, chirriaban como un animal dolido.
Descendió hasta llegar a una especie de hall, con un mostrador y casilleros para las llaves que estaban vacíos. Aquello, en algún tiempo, fue un hostal barato.
Abrió la puerta como el que abre la de los infiernos sin la compañía de Virgilio.
La luz lo cegó un poco. Bajo sus pies un parterre con hierba muy crecida, y enfrente un camino de tierra húmedo y encharcado por donde transitaban yacaretes e iguanas de bellos colores. Frente a los charcos reposaban bandadas de pájaros y cuervos. Ningún animal se asustó al verlo.
En la otra cera, una casona vieja de madera con una verja oxidada, repleta de árboles de papaya, algunas verdes y la mayoría caídas en el suelo. Sintió curiosidad de entrar en ella. Dio varios gritos para darse a conocer, pero no obtuvo respuesta.
Lo primero que observó entre las telarañas que lo cubrían todo fue el reloj parado a una hora indeterminada; después, apartando las telas, y precaviendo que ninguna de las gigantescas arañas que velaban su trabajo le atacase, avanzó hasta el interior de la casa.
Revisó, una por una, las desordenadas habitaciones, hasta que encontró en una cama, envuelto entre frazadas, el esqueleto de un animal, un perro.
“¿Qué habrá sucedidó? ¿Cuánto tiempo estuve encerrado? ¿Dónde están los humanos?”, se preguntó.
Anduvo por el camino que le llevaba al mar. Conocía el pueblo y el hostal, al que antes del encierro nunca entró. Recordó aquella tarde cuando unos hombres que parecían astronautas lo cargaron en un camión y lo llevaron allí.
Bordeó el mar por el acantilado hasta divisar su casita blanca en lo alto de un peñasco.
Se la había alquilado a un negro amigo, un viejo pescador de tortugas que se fue a vivir con sus hijos. Él conservó todos los recuerdos del viejo: arpones, trampas para langostas, y redes. Y decoró una de las paredes con un mascarón de proa que encontró en la playa; era una sirena rubia con los labios manchados de carmín, que los peces habían preservado. Le tocaba los pechos de madera cada noche cuando se iba a dormir.
Volvía a su vida de siempre, y mañana bajaría a pescar por la noche si la luna lo propiciaba.
Recordó que conservaba varios galones de aceite de coco y latas de queroseno para su hornillo. Por fortuna nadie había invadido su casa durante su ausencia.
Miró por la ventana, esa que siempre estaba manchada por la grasa de los peces voladores que se perdían en la noche y, como los insectos buscando la luz, se estrellaban en sus cristales
Se cortó las uñas. Sacó agua salobre del pozo para ducharse. Pensó que a pesar de la barba y sus cabellos largos los pelicanos lo reconocerían; esos que eran sus eternos amigos, con los que charlaba cada vez que bajaba al mar.
Comió el contenido olvidado de una lata. Se metió en su jergón. Le picaba la arena entre las sábanas, pero estaba tan cansado que se durmió sin pensar en nada más.
Amanecía, el sol dibujaba un hilo rojo sobre el horizonte.
Las gaviotas revoloteaban sobre el acantilado buscando algo que comer. Una se paró en la baranda de su terracita, y lo miró.
—Hola amiga.
Le ofreció los restos de sardina. Que recibió gustosa la gaviota.
La pequeña playa entre las rocas estaba llena de objetos que las mareas habían traído hasta allí, esqueletos de árboles blancos calcinados por el sol, que asemejaban a viejos dinosaurios muertos, restos de una embarcación con un nombre escrito que no se podía leer, caracolas grandes rosadas, trozos de velas sucias por las algas, en fin, una suerte de cosas que con tiempo reciclaría.
Salió hacia el monte que conocía, donde encontró guayabas salvajes, café, un árbol de fruta pan, que tanto amaba.
“Hasta cuándo resistirán mis cerillas… mejor mantengo el fuego encendido”.
Cuartillas de papel tenía en abundancia, le faltaba solo el tabaco, pero con suerte encontraría alguna planta perdida en el monte.
“¿Y si bajo al pueblo?”.
Lo pensó por varios días.
Se colocó una mochila al hombro, tomó el machete panameño, y emprendió camino.
Primero llegó hasta la casa del negro, el pescador de tortugas. Las puertas estaban abiertas. La arena y el polvo la tenían invadida.
Reconoció las ropas de su amigo. En la cocina encontró todo lo que podía necesitar y hasta tabaco. Encendió uno lleno de deseo.
Se sentó en las escaleras de la entrada.
“¿Qué pasó?”.
Había entrado el invierno con sus lluvias, así que calculó que como mínimo estaría en el mes de abril.
Continúo su viaje hasta el banco, que permanecía con sus puertas deliberadamente rotas. Había billetes en el suelo.
En el escritorio del director había un periódico que sólo hablaba de los millones de muertos por el virus. Había una nota que mencionaba que los millonarios se refugiaban en bunkers.
“¿Será que solo quedamos los millonarios y yo?”.
Rio a carcajadas.
“El séptimo sello —pensó—, y el ángel abrió el séptimo sello”.